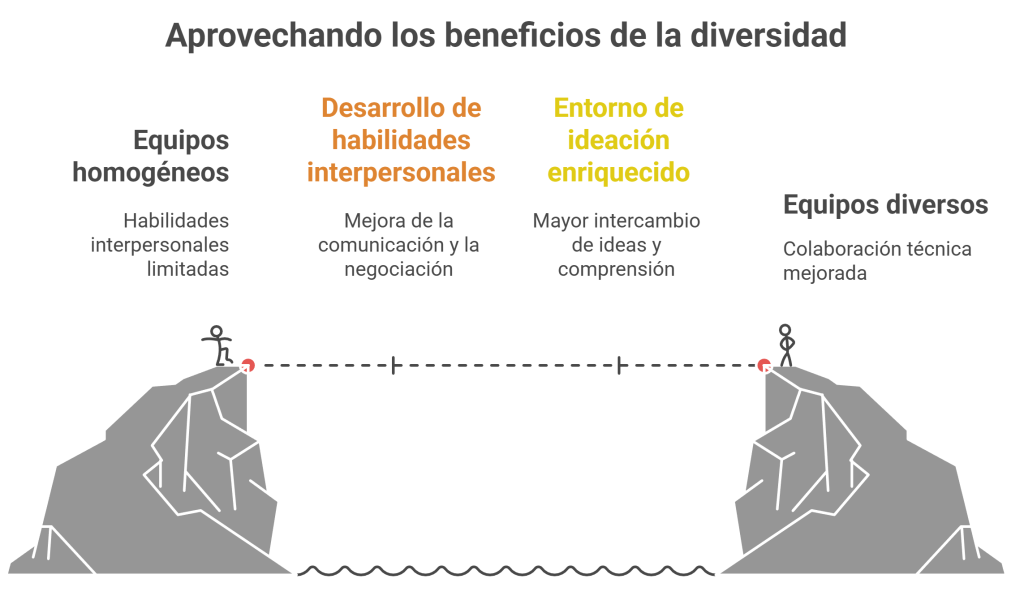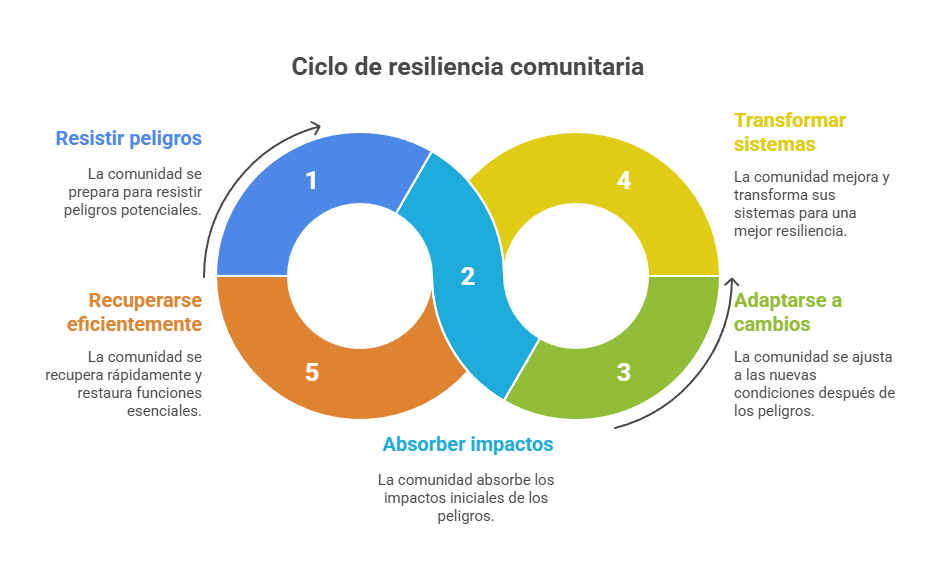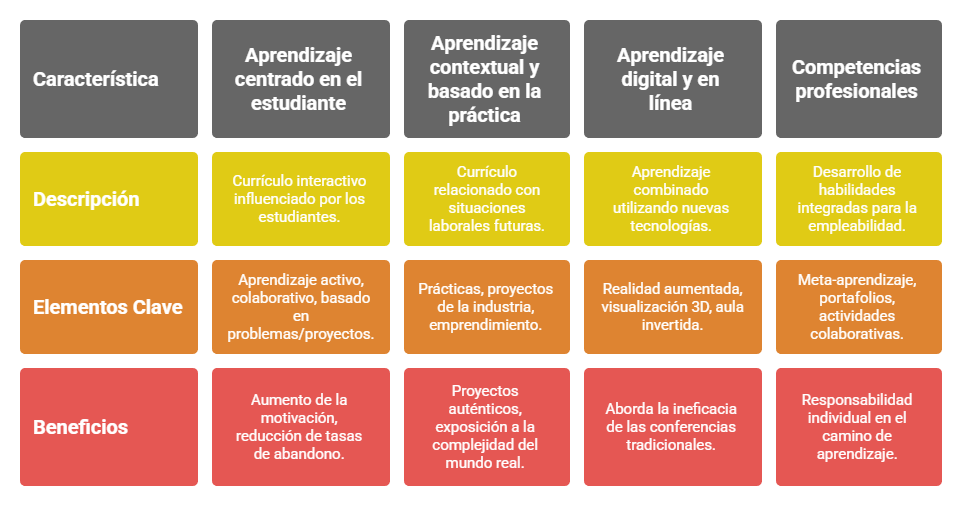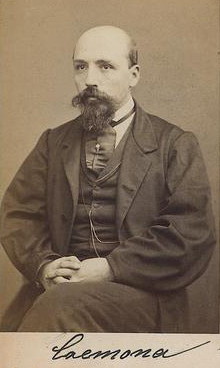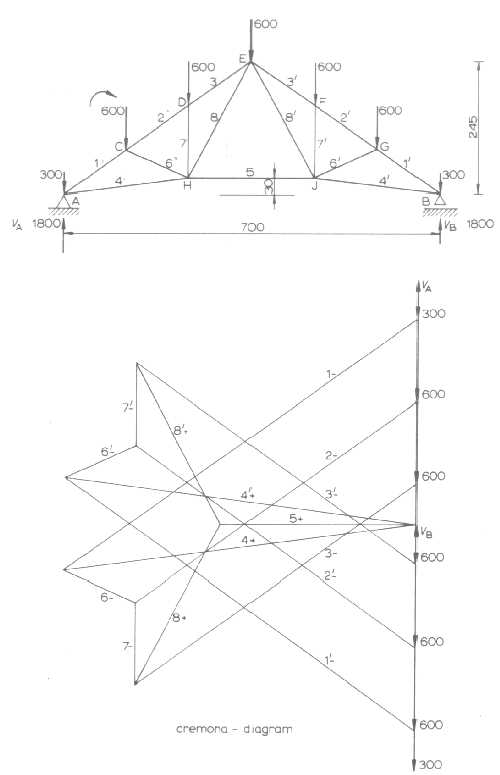La ingeniería actual ha evolucionado más allá de lo técnico para integrar la responsabilidad social como un pilar fundamental de la ética profesional. En este artículo, destacamos la importancia de la Evaluación del Ciclo de Vida Social (SLCA), una herramienta esencial para medir el impacto en los derechos humanos y las condiciones laborales de cada proyecto. A continuación, ofrecemos una síntesis de las ideas clave de la revisión sistemática presentada en el artículo “Social life cycle assessment: a systematic review from the engineering perspective”, de Yagmur Atescan Yuksel y colaboradores. Exploraremos cómo esta metodología está cobrando importancia en sectores como el de la energía y el de la mecánica, y analizaremos sus principales tendencias y desafíos metodológicos. Al final, en las referencias, podéis ver también algunos de los trabajos que hemos realizado en nuestro grupo de investigación al respecto.
La ingeniería actual ha evolucionado más allá de lo técnico para integrar la responsabilidad social como un pilar fundamental de la ética profesional. En este artículo, destacamos la importancia de la Evaluación del Ciclo de Vida Social (SLCA), una herramienta esencial para medir el impacto en los derechos humanos y las condiciones laborales de cada proyecto. A continuación, ofrecemos una síntesis de las ideas clave de la revisión sistemática presentada en el artículo “Social life cycle assessment: a systematic review from the engineering perspective”, de Yagmur Atescan Yuksel y colaboradores. Exploraremos cómo esta metodología está cobrando importancia en sectores como el de la energía y el de la mecánica, y analizaremos sus principales tendencias y desafíos metodológicos. Al final, en las referencias, podéis ver también algunos de los trabajos que hemos realizado en nuestro grupo de investigación al respecto.
Introducción: El lado oculto de la sostenibilidad.
Cuando pensamos en «sostenibilidad» en el ámbito de la ingeniería, solemos imaginar paneles solares, turbinas eólicas y procesos de producción extremadamente eficientes. Hablamos de reducir emisiones, optimizar el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, esta visión, aunque correcta, es incompleta. La sostenibilidad tiene una tercera dimensión crucial que a menudo se pasa por alto en los cálculos técnicos: el impacto social y humano.
Para medir esta dimensión, se desarrolló una herramienta específica conocida como Análisis del Ciclo de Vida Social (ACVS) o Social Life Cycle Assessment (SLCA), impulsada por organizaciones de referencia como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC). El objetivo del ACVS es sencillo, pero profundo: evaluar cómo los productos y procesos afectan a las personas a lo largo de toda su vida útil. En este artículo se presenta una revisión sistemática de 196 estudios de ACVS en ingeniería, que revela los hallazgos más impactantes sobre el verdadero coste humano de la innovación.
1. El foco universal: la seguridad y el bienestar del trabajador.
A pesar de la enorme diversidad de campos de la ingeniería —desde la energía y la automoción hasta la construcción y la química—, el análisis de casi doscientos estudios revela una preocupación principal y constante: el impacto en los trabajadores. Antes de analizar las complejas dinámicas comunitarias o el bienestar del consumidor, la atención se centra abrumadoramente en las personas que hacen posible la producción. Las subcategorías que se han evaluado de forma más consistente en todas las disciplinas son salud y seguridad, salario justo, horas de trabajo, trabajo infantil y trabajo forzoso.
Si bien estas preocupaciones son universales, el análisis muestra matices: la ingeniería mecánica, por ejemplo, pone un énfasis particular en la «formación y educación» de los trabajadores, reconociendo el valor del capital humano en la fabricación avanzada.
Este resultado es fundamental. No se trata de un enfoque arbitrario, sino de una consecuencia directa de dónde se materializan los impactos de la ingeniería. La mayoría de los estudios se centran en la extracción de materias primas, la fabricación y la cadena de suministro, ámbitos en los que los efectos sobre los trabajadores y las comunidades cercanas son más pronunciados. Esto subraya que la base de una ingeniería socialmente responsable consiste en garantizar la dignidad y la seguridad de todas las personas a lo largo de la cadena de producción, antes de aspirar a impactos más abstractos.
2. La transición energética tiene su propia carga social.
Resulta sorprendente que el sector de la energía, con un 30 % del total, sea el campo de la ingeniería en el que más se aplica el análisis de ciclo de vida social. Esto resulta sorprendente, ya que instintivamente asociamos la producción de energía con debates ambientales sobre las emisiones de carbono y el agotamiento de los recursos.
Sin embargo, los estudios demuestran que, además de las preocupaciones laborales comunes, el sector energético presenta impactos únicos que van desde el consumidor hasta la sociedad en su conjunto. Entre ellos, destacan los siguientes: — La desigualdad en el coste de la electricidad (un impacto directo en el consumidor), así como la seguridad energética y el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles (impactos que afectan a la sociedad en general).
Esto supone una advertencia crítica para los líderes políticos e industriales. Debido al papel fundamental que desempeña el sector en la infraestructura nacional y en la transición hacia la sostenibilidad, una mala gestión de sus aspectos sociales no solo afecta a un producto, sino que también puede poner en peligro la seguridad energética de un país y aumentar la desigualdad social. La carrera hacia la energía limpia no es solo un desafío técnico, sino también un complejo problema de justicia y equidad.
3. El gran desafío: medir lo social sin una «regla» estándar.
A diferencia de las evaluaciones ambientales (ACV), que cuentan con metodologías más estandarizadas, la evaluación del ciclo de vida social (ACVS) enfrenta un obstáculo considerable: la falta de un marco universalmente aceptado. La revisión de estudios concluye que esta falta de estandarización dificulta enormemente la comparación de resultados entre diferentes proyectos, tecnologías e incluso países.
Un ejemplo perfecto de este problema es la inconsistencia en el uso de la «unidad funcional» (UF). En un análisis ambiental, la UF es fundamental (por ejemplo, «el impacto por cada 1000 kilómetros recorridos por un coche»). Sin embargo, muchos estudios de ACVS no la definen ni la aplican de manera consistente. La razón es simple, pero crucial: mientras que las emisiones pueden medirse por producto (por ejemplo, por coche), los impactos sociales, como las «condiciones laborales», se extienden a toda una organización o a un sector, por lo que resulta casi imposible atribuirlos a una sola «unidad» de producción.
Este desafío nos enseña una lección valiosa: medir el impacto humano es inherentemente más complejo y depende del contexto en el que se miden las emisiones de CO₂. Esta flexibilidad metodológica no solo supone un reto académico, sino que también plantea un segundo obstáculo más práctico: la lucha persistente por obtener datos fiables.
4. La falta de datos fiables: el talón de Aquiles del análisis social.
Una de las mayores limitaciones para realizar un ACVS preciso es la disponibilidad y la calidad de los datos. A diferencia de los datos económicos o medioambientales, que suelen ser cuantitativos y estar bien documentados, los datos sociales tienden a ser cualitativos, difíciles de verificar, incompletos o desactualizados, sobre todo en cadenas de suministro globales y opacas.
Para mitigar este problema, han surgido bases de datos especializadas como la Social Hotspots Database (SHDB) y la Product Social Impact Life Cycle Assessment (PSILCA). Su función no es proporcionar datos exactos de un proveedor concreto, sino evaluar el nivel de riesgo social (desde bajo hasta muy alto) en combinaciones específicas de país y sector industrial, con el fin de identificar los denominados «puntos calientes» en la cadena de suministro. Por ejemplo, pueden alertar sobre un alto riesgo de trabajo infantil en el sector textil de un país determinado, y así guiar a las empresas sobre dónde deben enfocar sus auditorías.
No obstante, la calidad de los datos sigue siendo un desafío sistémico. Como concluye el estudio, los datos sociales a menudo están desactualizados, incompletos o sesgados, lo que puede dar lugar a evaluaciones imprecisas o engañosas.
5. El futuro es inteligente: cómo la tecnología podría resolver el problema.
A pesar de los desafíos, el futuro del ACVS parece prometedor y la solución podría provenir de la propia ingeniería. Para superar los obstáculos metodológicos y de datos, la investigación futura se centra en la integración de tecnologías avanzadas capaces de transformar el análisis social.
Entre las soluciones propuestas se incluye el uso de herramientas de la Industria 4.0 para lograr la trazabilidad de datos sociales en tiempo real. También se plantea el uso del análisis de datos impulsado por inteligencia artificial para validar y verificar la información recopilada. Asimismo, se sugieren modelos de dinámica de sistemas para comprender las relaciones de causa y efecto entre distintos factores sociales. Por último, se consideran los modelos basados en agentes (ABM) para simular la influencia de las decisiones individuales en los resultados sociales.
En resumen, el futuro de la evaluación social podría dejar de ser un análisis retrospectivo y estático para convertirse en una herramienta dinámica y predictiva. En lugar de ser un informe que se elabora al final, podría convertirse en un panel de control en tiempo real, integrado directamente en los procesos de toma de decisiones de los ingenieros, para guiar el diseño hacia resultados verdaderamente sostenibles.
Conclusión: ¿Estamos haciendo las preguntas correctas?
La ingeniería se encuentra en medio de una profunda transformación. Su enfoque se está ampliando, pasando del «qué» y el «cuánto» al «cómo» y al «para quién». El análisis del ciclo de vida social es una manifestación de esta evolución, ya que busca dar voz y establecer métricas de los impactos humanos de la tecnología.
Aunque los desafíos metodológicos y de disponibilidad de datos siguen siendo significativos, el campo avanza a gran velocidad. La creciente aplicación del ACVS en sectores clave y la exploración de soluciones tecnológicas demuestran un compromiso real con una visión más integral de la sostenibilidad.
Así surge una pregunta final que no solo interpela a quienes trabajan en ingeniería, sino también a toda la sociedad: ¿se está diseñando el futuro teniendo en cuenta no solo qué construir, sino también cómo y para quién? Al proyectar el futuro, ¿se están incorporando de manera consciente estas mismas preguntas?
Esta conversación nos permite conocer este tema de manera entretenida y clara.
En este vídeo se presenta una síntesis de las ideas más interesantes del tema.
Aquí os dejo una presentación que resume lo más interesante del artículo.
Referencias:
Luque Castillo, X., & Yepes, V. (2025). Multi-criteria decision methods in the evaluation of social housing projects. Journal of Civil Engineering and Management, 31(6), 608–630. https://doi.org/10.3846/jcem.2025.24425
Luque Castillo, X., & Yepes, V. (2025). Life cycle assessment of social housing construction: A multicriteria approach. Building and Environment, 282, Article 113294. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113294
Navarro, I. J., Martí, J. V., & Yepes, V. (2023). DEMATEL-based completion technique applied for the sustainability assessment of bridges near shore. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 11(2). https://doi.org/10.18280/ijcmem.110206
Navarro, I. J., Villalba, I., Yepes-Bellver, L., & Alcalá, J. (2024). Social life cycle assessment of railway track substructure alternatives. Journal of Cleaner Production, 450, Article 142008. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142008
Martínez-Muñoz, D., Martí, J. V., & Yepes, V. (2025). Game theory-based multi-objective optimization for enhancing environmental and social life cycle assessment in steel-concrete composite bridges. Mathematics, 13(2), Article 273. https://doi.org/10.3390/math13020273
Martínez-Muñoz, D., Martí, J. V., & Yepes, V. (2022). Social impact assessment comparison of composite and concrete bridge alternatives. Sustainability, 14(9), Article 5186. https://doi.org/10.3390/su14095186
Salas, J., & Yepes, V. (2024). Improved delivery of social benefits through the maintenance planning of public assets. Structure and Infrastructure Engineering, 20(5), 699–714. https://doi.org/10.1080/15732479.2022.2121844
Sánchez-Garrido, A. J., Navarro, I. J., & Yepes, V. (2026). Multivariate environmental and social life cycle assessment of circular recycled-plastic voided slabs for data-driven sustainable construction. Environmental Impact Assessment Review, 118, Article 108297. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108297
Sierra, L. A., Yepes, V., & Pellicer, E. (2018). A review of multi-criteria assessment of the social sustainability of infrastructures. Journal of Cleaner Production, 187, 496–513. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.022
Sierra-Varela, L., Calabi-Floody, A., Valdés-Vidal, G., Yepes, V., & Filun-Santana, A. (2025). Determination of the social contribution of sustainable additives for asphalt mixes through fuzzy cognitive mapping. Applied Sciences, 15(7), Article 3994. https://doi.org/10.3390/app15073994
Yüksek, Y. A., Haddad, Y., Cox, R., & Salonitis, K. (2026). Social life cycle assessment: A systematic review from the engineering perspective. International Journal of Sustainable Engineering, 19(1), Article 2605864. https://doi.org/10.1080/19397038.2025.2605864

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.