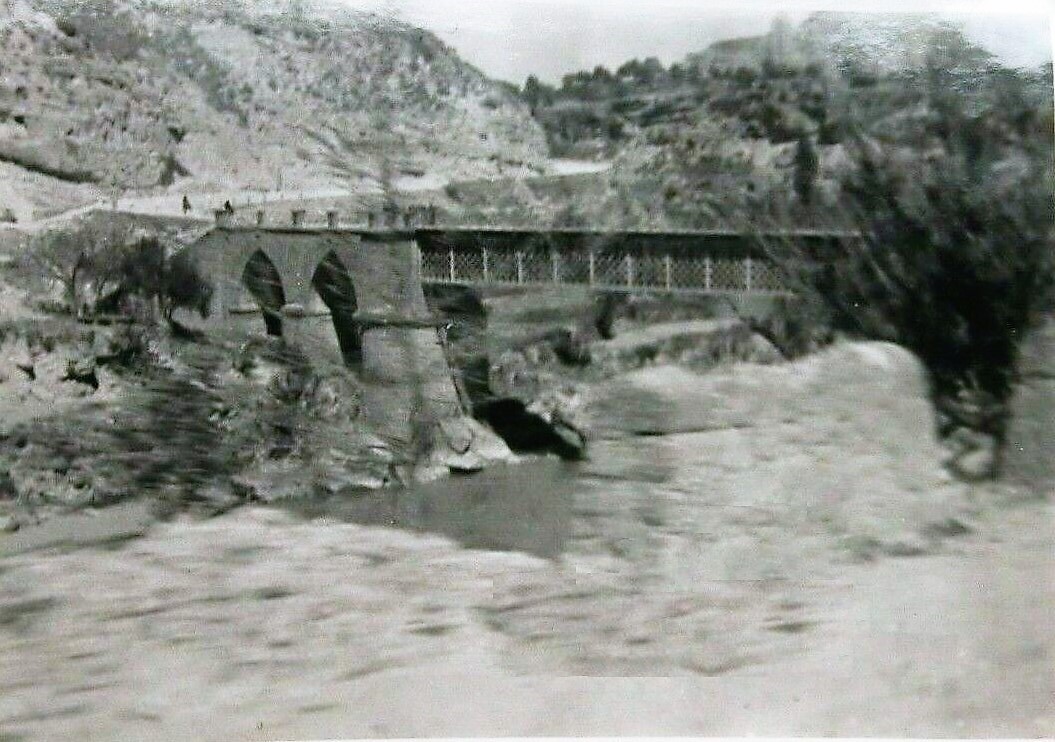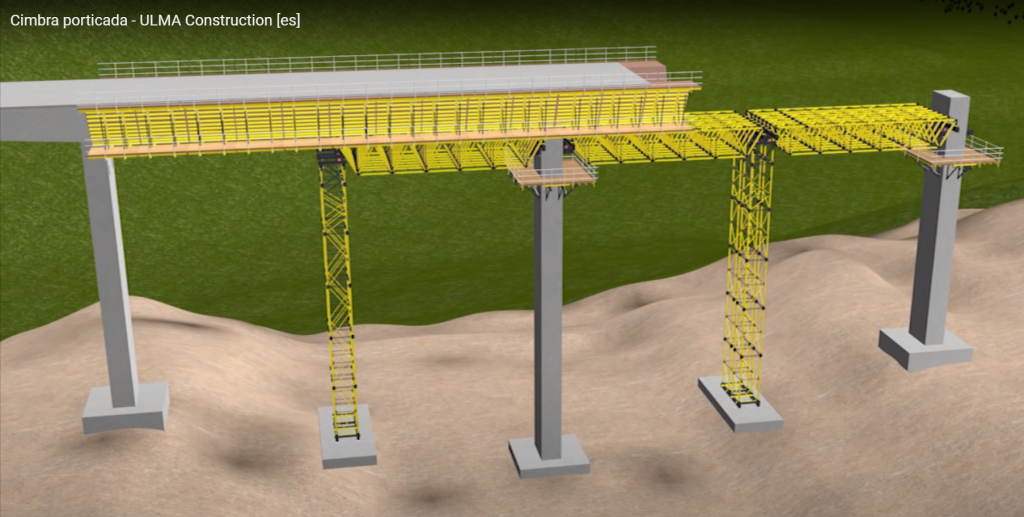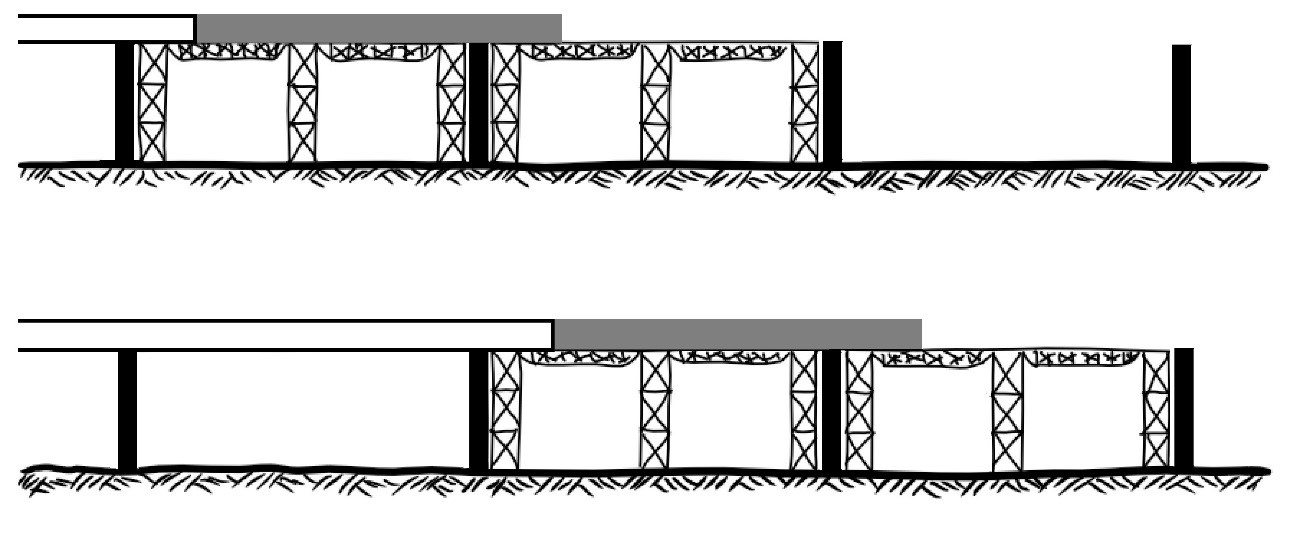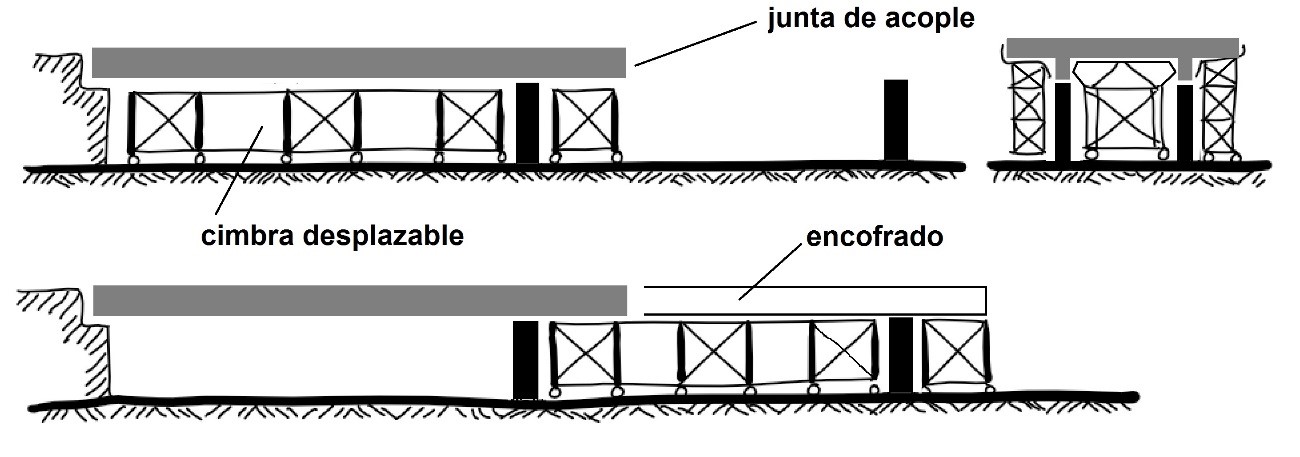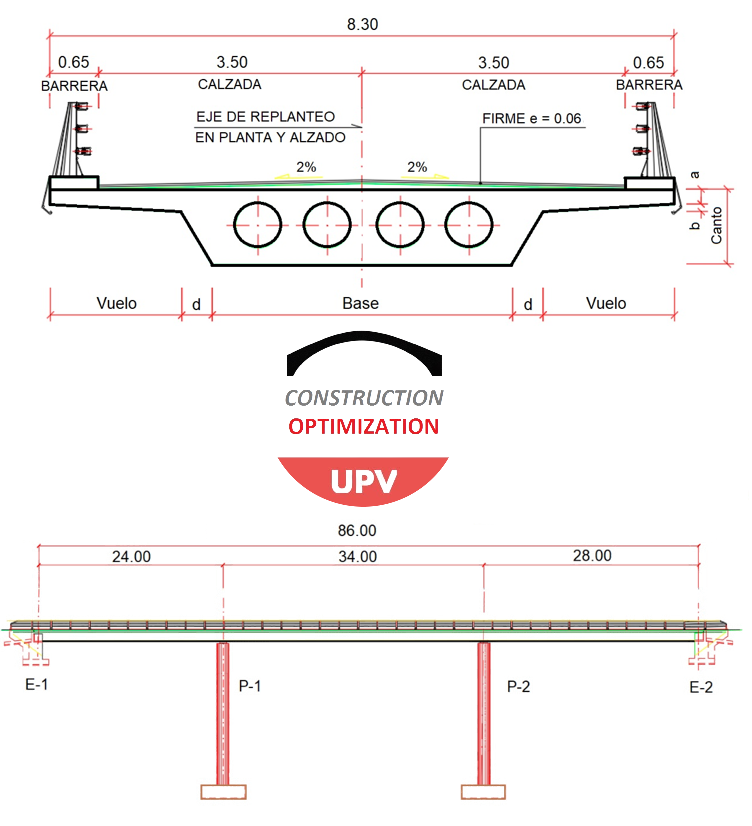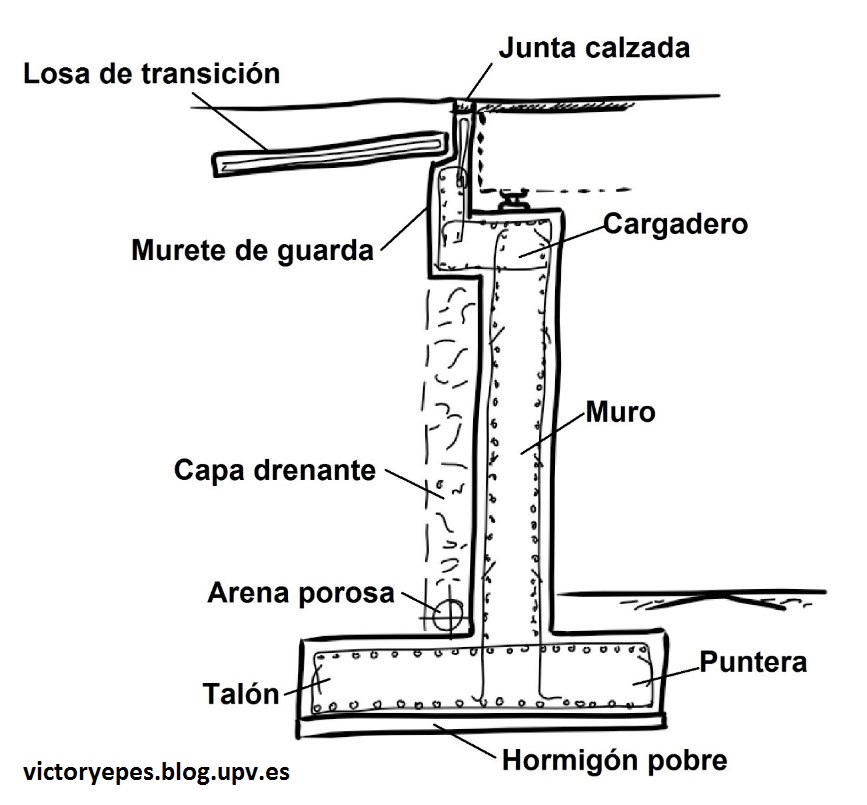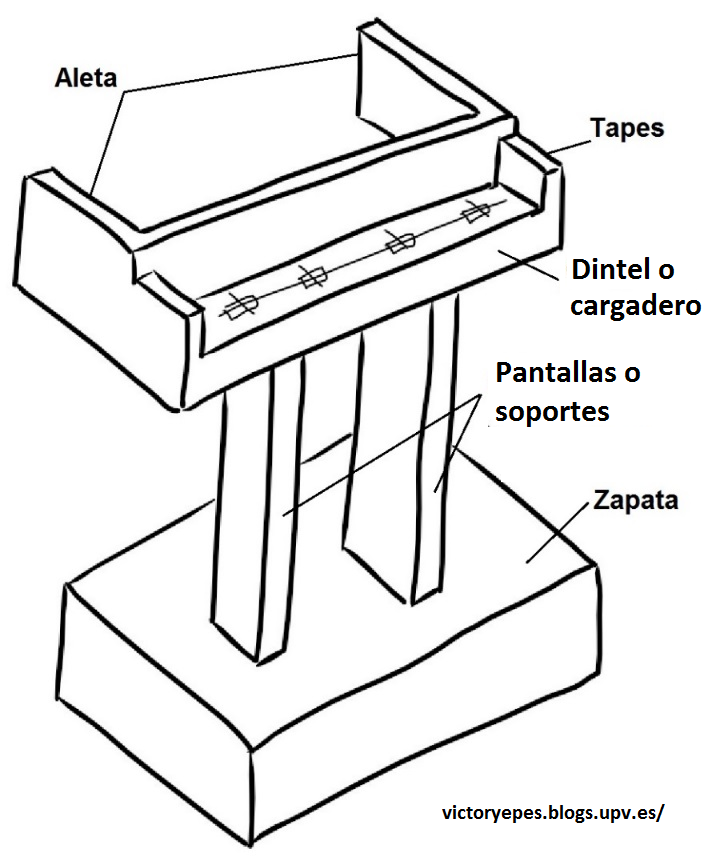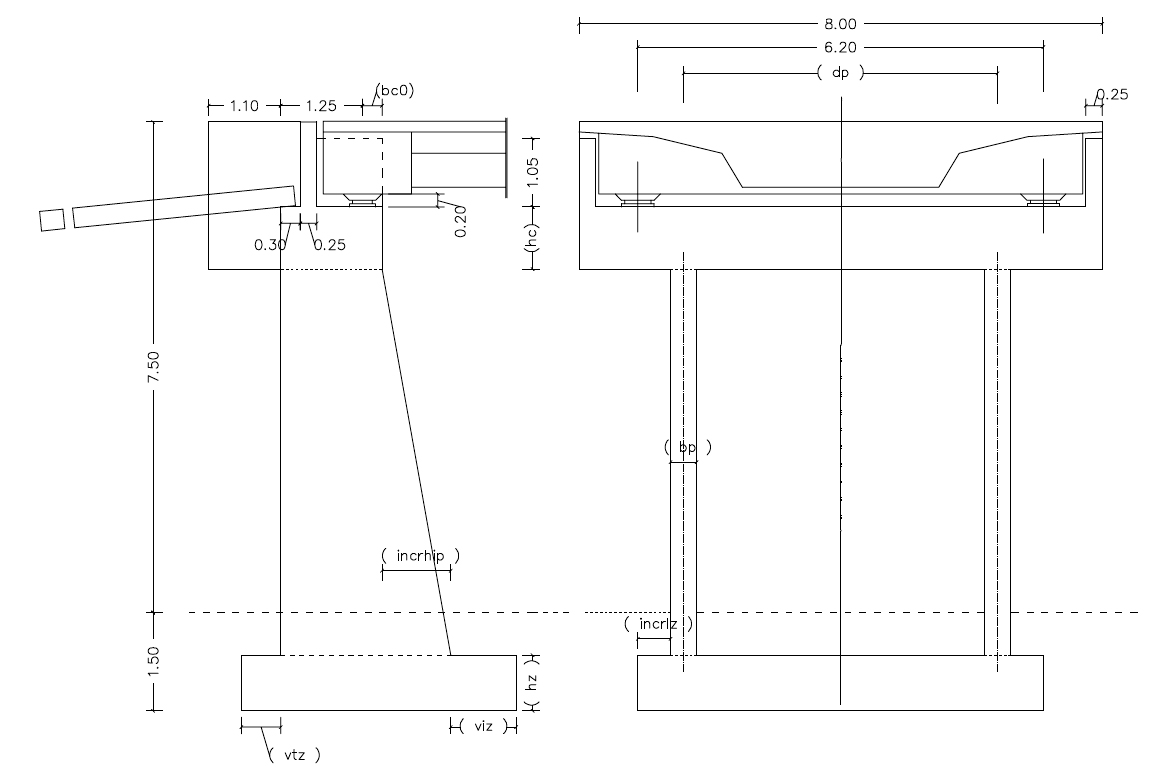Acaban de publicar un artículo en el International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. El estudio evalúa diferentes alternativas de diseño para un puente de hormigón situado cerca de la costa utilizando técnicas de toma de decisiones como TOPSIS, COPRAS y VIKOR, con un enfoque en la sostenibilidad y la evaluación del ciclo de vida. La investigación destaca que el hormigón con humo de sílice funciona mejor a lo largo de su ciclo de vida en comparación con otras soluciones que mejoran la durabilidad, como la modificación de la relación agua/cemento o el aumento del recubrimiento del hormigón. Esta adición puede mejorar significativamente la sostenibilidad al aumentar la durabilidad frente a los cloruros y reducir los requisitos de mantenimiento. El estudio destaca que las decisiones de diseño de infraestructuras deben tener en cuenta los impactos sociales junto con los factores económicos y ambientales, y que las diferentes alternativas de diseño muestran diferentes impactos sociales. El trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación HYDELIFE que dirijo como investigador principal en la Universitat Politècnica de València.
La industria de la construcción es un sector crítico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, las actividades de construcción y las propias infraestructuras producen impactos positivos y negativos. Ello provoca que el diseño de infraestructuras sea el centro de la investigación actual para encontrar la mejor manera de satisfacer las demandas de sostenibilidad de la sociedad. Aunque los métodos para evaluar el ciclo de vida económico, medioambiental y social de las infraestructuras son bien conocidos, el reto reside en combinar estas dimensiones en un indicador global que ayude a la toma de decisiones. Este estudio utiliza tres técnicas de toma de decisiones, a saber, TOPSIS, COPRAS y VIKOR, para evaluar cinco alternativas de diseño diferentes para un puente de hormigón expuesto a un entorno costero. Para mejorar la coherencia del proceso de toma de decisiones multicriterio, se aplica un enfoque basado en DEMATEL. Los resultados del estudio demuestran que el hormigón que contiene incluso pequeñas cantidades de humo de sílice se comporta mejor a lo largo de su ciclo de vida que otras soluciones habitualmente consideradas para aumentar la durabilidad, como la reducción de la relación agua/cemento o el aumento del recubrimiento de hormigón.
ABSTRACT:
The construction industry has recently been recognized as a critical sector in achieving the Sustainable Development Goals. However, construction activities and infrastructure have both beneficial and non-beneficial impacts, making infrastructure design the focus of current research in finding the best way to meet society’s demands for sustainability. Although methods for economic, environmental, and social life cycle assessments of infrastructures are well-known, the challenge lies in combining these dimensions into a comprehensive indicator that aids decision-making. This study uses three decision-making techniques, namely TOPSIS, COPRAS, and VIKOR, to evaluate five different design alternatives for a concrete bridge exposed to a coastal environment. To enhance the consistency of the multi-criteria decision-making process, a DEMATEL-based approach is applied. The study’s results demonstrate unanimously that concrete containing even small amounts of silica fume performs better over its life cycle than other solutions typically considered to increase durability, such as reducing the water/cement ratio or increasing concrete cover.
KEYWORDS:
Sustainable design, bridges, life cycle assessment, DEMATEL, TOPSIS, VIKOR, COPRAS, multi-criteria decision-making.
REFERENCE:
NAVARRO, I.J.; YEPES, V.; MARTÍ, J.V. (2023). Dematel-Based Completion Technique Applied for the Sustainability Assessment of Bridges Near Shore. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 11(2):115-122. DOI:10.18280/ijcmem.110206
El artículo está publicado en abierto. Os lo dejo para su descarga.